HOMILÍA PARA LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, POR SAN NIKOLAJ VELIMÍROVICH
- Iglesia Ortodoxa Serbia en Sur y Centro América
- 10 jun 2021
- 17 Min. de lectura

Evangelio de la Ascensión del Señor
(Lucas 24:36-53; Hechos 1:3-12)
Cuando las golondrinas empiezan a quedarse sin comida y se acerca el frío, emigran a tierras más cálidas, donde abundan el sol y la comida. Hay una golondrina que vuela delante de las demás, surcando el aire y abriendo el camino al resto de la bandada.
Cuando desaparece el alimento para nuestra alma en este mundo material, y se acerca el frío de la muerte, ¿hay alguna golondrina que nos conduzca a una tierra más cálida, donde abundan el calor y el alimento espiritual? ¿Existe esa tierra? ¿Existe esa golondrina?
Fuera del círculo de la Iglesia Cristiana, nadie puede responder de manera segura a semejante pregunta. Sólo la Iglesia lo sabe, y lo sabe de manera segura. Ella ha visto esa tierra celestial a la que nuestra alma aspira en el gélido crepúsculo de esta existencia terrenal. Ha visto, además, a esa golondrina bendita que fue la primera en volar hacia esa tierra deseada, surcando con sus alas poderosas la oscura y pesada atmósfera que separa la tierra del cielo, y allanando el camino de quienes la siguen en su vuelo. Por lo demás, la Iglesia en la tierra sabe evocar para nosotros los innumerables vuelos de las golondrinas que siguieron a aquella primera golondrina, y que levantaron vuelo tras ella hacia la dulce región en donde abundan todos los bienes, el país de la eterna primavera.
Ustedes ya habrán adivinado que cuando me refiero a esa golondrina salvadora estoy pensando en la Ascensión del Señor Jesucristo. ¿Acaso no dijo de sí mismo que Él es el principio, el principio y el camino? ¿Y no les dijo a sus apóstoles: "En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os lo habría dicho, puesto que voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a Mí, a fin de que donde Yo estoy, estéis vosotros también" (Juan 14:2-3)? Y no les había dicho antes: "Y yo una vez levantado de la tierra lo atraeré todo hacia mí" (Juan 12:32)? Lo que había dicho comenzó a cumplirse muy pronto, después de unas semanas, y ha seguido cumpliéndose hasta hoy, y seguirá cumpliéndose hasta el fin de los tiempos. Habiendo sido el principio de la primera creación del mundo, Cristo se convirtió también en el principio de la segunda creación o restauración benéfica de la antigua creación. El pecado quebró las alas de Adán y de toda su descendencia, cuyos miembros se desprendieron de Dios, apartándose de Él y apegándose al polvo del que fueron hechos sus cuerpos. Cristo es el nuevo Adán, el primer hombre, el Primogénito entre los hombres, que ascendió al cielo con sus alas espirituales, hasta el Trono de la gloria y el poder eternos, después de haber recorrido el camino que lleva al cielo y de haberles abierto todas las puertas del cielo a sus discípulos espiritualmente alados, como el águila que guía a los aguiluchos, como la golondrina que se adelanta, mostrando el camino a las demás, venciendo la fuerte resistencia del aire.
"¡Oh si tuviera yo alas como la paloma para volar en busca de reposo", exclamaba con tristeza el profeta antes de Cristo (Salmo 55:7). ¿Por qué? Él mismo lo explica: "El corazón tiembla en mi pecho, y me acometen mortales angustias. El temor y el terror me invaden, me envuelve el espanto, mi corazón se retuerce dentro de mí, los dolores de la muerte caen sobre mí; el miedo y el temblor me penetran, un escalofrío se apodera de mí" (Salmo 55:4-5). Ese espantoso sentimiento del miedo a la muerte y del miedo a existir en los meandros de esta vida debe de haber pesado como una horrenda pesadilla sobre toda la humanidad racional y honesta antes de la llegada de Cristo. ¿Quién podría darme alas para volar lejos de esta vida?, se preguntaban quizás muchas almas buenas y sensibles. Pero, oh alma humana y pecadora ¿volar hacia dónde? ¿Aún recuerdas, como en un sueño, la tierra cálida y luminosa de la que fuiste expulsada? Las puertas se cerraron detrás de ti y un querubín con una espada de fuego fue puesto allí para prohibirte la entrada. Tu pecado te ha roto las alas, no alas de pájaro sino divinas, y te ha pegado firmemente al suelo. Alguien debe liberarte primero del peso del pecado, purificarte y enderezarte. Después, alguien tendrá que ponerte alas nuevas y prepararlas para que puedan volar. Entonces tendrá que intervenir alguien muy poderoso, al cual el querubín con la espada de fuego le abrirá paso, y que te conducirá a tu morada luminosa. Por último, se necesitará a alguien capaz de ablandar al Creador ofendido, para que te acoja de nuevo en las tierras de su país inmortal. Una persona así era desconocida en el mundo antes de Cristo. Apareció bajo la apariencia de tu Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Por amor a ti hizo que el cielo se inclinara sobre la tierra, bajó a la tierra, revistió un envoltorio carnal, haciéndose esclavo por ti, soportando el sudor y la helada, sufriendo hambre y sed, y mostrando su rostro para que lo cubrieran de escupitajos, y entregando su cuerpo para que lo clavaran en la Cruz y lo pusieran en el sepulcro como si estuviera sometido a la muerte, luego descendiendo a los infiernos para destruir una prisión peor que esta vida y que te estaba destinada después de la separación del cuerpo —todo esto para limpiarte del fango del pecado y enderezarte; luego resucitó de la tumba para darte las alas para que pudieras volar al cielo, y, finalmente, ascendió al cielo para abrirte el camino y llevarte a la morada celestial. No necesitas suspirar de miedo, temblando y estremeciéndote como el rey David, no necesitas tener alas como la paloma, pues ha aparecido un águila que ha mostrado y abierto el camino. Sólo tienes que cuidar tus alas espirituales, que te fueron dadas en Su nombre en el momento del bautismo, y querer con todas tus fuerzas ascender hasta donde Él ascendió. Él ha hecho por tu salvación el noventa y nueve por ciento de lo que era preciso; ¿no te esforzarás tú por hacer el uno por ciento restante para asegurar tu salvación, pues así se te concederá abundantemente por añadidura la entrada en el reino eterno de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo? "Por lo cual, hermanos, esforzaos más por hacer segura vuestra vocación y elección; porque haciendo esto no tropezaréis jamás. Y de este modo os estará ampliamente abierto el acceso al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo". (2 Pedro 1:11)
La Ascensión del Señor de la tierra al cielo es una sorpresa tan grande para los hombres como lo fueron para los ángeles su descenso del cielo a la tierra y su nacimiento en un cuerpo. Por lo demás, ¿qué acontecimiento de su vida no representa una novedad y una sorpresa incomparables para el mundo? Así como los ángeles debieron contemplar con asombro cómo Dios, en la creación original, separó la luz de las tinieblas, el agua de la tierra firme, dispuso las estrellas bajo la bóveda celeste, levantó las plantas y los animales del polvo y cómo, finalmente, le dio al hombre su forma y un alma viva, del mismo modo, cada uno de nosotros tiene que considerar con asombro, quiéralo o no, los acontecimientos de la vida del Salvador, uno tras otro, desde el extraordinario anuncio del Arcángel Gabriel a la Santísima Virgen en Nazaret hasta su poderosa Ascensión en el Monte de los Olivos. Todo es sorprendente a primera vista, pero cuando se conoce el plan de la economía de nuestra salvación, todo incita al hombre razonable a aclamar y celebrar gozosamente el poder, la sabiduría y la filantropía de Dios. No puedes borrar un solo acontecimiento de la vida de Cristo sin distorsionarlos todos, al igual que no se puede cortar la mano o la pierna de un hombre sin desfigurarlo, o quitar la luna del cielo o apagar algunas pocas estrellas sin trastornar el orden y la belleza del cielo. Así pues, que no se te ocurra decir que la Ascensión del Señor resultaba inútil. Cuando incluso los judíos, a pesar de toda su maldad, se vieron obligados a reconocer y exclamar: "¡Todo lo hizo bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos!" (Marcos 7:37), cuanto más tú, que fuiste bautizado en su nombre, debes creer que todo lo que llevó a cabo lo hizo de forma racional, planeada y con gran sabiduría. Su Ascensión es, entonces, un acontecimiento tan bueno, racional, planeado y lleno de sabiduría como su Encarnación, su Bautismo, su Transfiguración o su Resurrección. "Sin embargo, os lo digo en verdad: Os conviene que me vaya; porque, si Yo no me voy, el Intercesor no vendrá a vosotros; mas si me voy, os lo enviaré", les dijo el Señor a sus discípulos (Juan 16:7). Ya ves cómo lo organiza todo y lo hace todo por el bien de los hombres. Cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos son para nuestro bien. Su Ascensión constituye un bien infinito para todos nosotros. Si no hubiera sido así, no habría realizado su Ascensión. Pero detengámonos en este acontecimiento, tal como lo describe el evangelista Lucas en sus dos obras, en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles.
El Señor les dijo a sus discípulos: "Así estaba escrito que el Cristo sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén" (Lucas 24:46). ¿Quién escribió eso? El Espíritu Santo lo escribió, por consejo de la Santísima Trinidad, a través de los profetas y videntes, en la Ley de Moisés, en las profecías de los profetas y en los salmos. El Señor les concede a estos libros una mayor importancia porque representan una prefiguración de lo que ocurrió con Él. Por un lado está la predicción, por el otro, el cumplimiento. Allí estaba la sombra y la imagen, aquí, la vida y la realidad. "Entonces les abrió la inteligencia para que comprendiesen de las Escrituras" (Lucas 24:45). Ese abrirles la inteligencia está al mismo nivel que el milagro de la resurrección del sepulcro. La inteligencia humana, todavía cubierta por la pesada venda del pecado, está como en las tinieblas de la tumba: lee y no comprende, mira y no ve, escucha y no comprende. ¿Quién había contemplado las palabras de la Escritura y las había leído más que los escribas de Jerusalén, y, sin embargo, quién vio menos en esas palabras de lo que ellos vieron? ¿Por qué el Señor no les quitó esa venda oscura que cubría su inteligencia, para que pudieran comprender al igual que los apóstoles? Porque estos últimos tenían la voluntad de hacerlo, mientras que los otros no. Mientras los escribas y los jefes del pueblo decían de Él: "Este hombre es un pecador", y esperaban la primera oportunidad para matarlo, los apóstoles decían: "Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna" (Juan 6:68). Sólo a quienes lo desean, el Señor les abre la inteligencia; sólo a quienes tienen sed les da el agua de vida, y sólo a quienes lo buscan se les revela.
Así está escrito. Si esto hubiera sido escrito por hombres comunes, de acuerdo con su inteligencia humana, el Hijo de Dios no se habría referido a esos escritos y no se habría apresurado a cumplirlos. Pero la escritura de los profetas es la escritura del Espíritu de Dios, y Dios, coherente consigo mismo y con sus promesas, envió a su Hijo unigénito para cumplir esas promesas escritas. "Esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario que todo lo que está escrito acerca de Mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos se cumpla" (Lucas 24:44), dice Aquél que ve todo el mundo creado de una punta a la otra como un hombre que mira delante de él una hoja escrita. Si el Vidente decía que tenía que ser así, ¿cómo no iban a quedar en ridículo los ciegos que decían que no podía ser así? El Señor Jesús tuvo que sufrir en su tiempo para que nosotros nos regocijemos en la eternidad. Y fue necesario que resucitara para que, por medio de Él, podamos resucitar en la vida eterna.
"Y que se predicase, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén" (Lucas 24:47). Si el Señor Jesús no hubiera sufrido y no hubiera sido condenado a muerte por nuestros pecados, ¿quién de nosotros sabría que el pecado es un veneno infinitamente horrendo? Y si no hubiera resucitado, ¿quién de nosotros, conociendo el horror del pecado, conservaría la esperanza? Si así fuera, el arrepentimiento no serviría de nada, ni el perdón sería posible. Porque tras el arrepentimiento viene el dolor por el pecado, mientras que tras el perdón viene la resurrección gracias al poder divino. Al arrepentirse, el hombre viejo contaminado por el pecado se echa a morir en la tumba, mientras que, gracias al perdón, el hombre nuevo nace a la vida nueva. Éste es el maravilloso anuncio a todos los pueblos de la tierra, empezando por Jerusalén. Lo que el siervo del Altísimo, el Arcángel Gabriel, le dijo a la Santísima Virgen con estas palabras proféticas: "Él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mateo 1:21), el Señor mismo lo confirma ahora, con la experiencia del que ha sufrido y el derecho del vencedor. Pero, ¿por qué está escrito: comenzando por Jerusalén? Porque fue en Jerusalén donde tuvo lugar el mayor sacrificio por toda la raza humana, y fue allí donde la luz de la resurrección surgió del sepulcro. Sin embargo, en un sentido oculto, si Jerusalén representa el espíritu del hombre, está claro que es en el espíritu que deben comenzar el arrepentimiento, la humildad y la contrición, para luego extenderse a todo el hombre interior. El orgullo espiritual precipitó a Satanás en el infierno; el orgullo espiritual separó a Adán y Eva de Dios; el orgullo espiritual indujo a los fariseos y escribas a matar al Señor. El orgullo espiritual es la causa principal del pecado también hoy en día. Si alguien primero no se arrodilla ante Cristo en su espíritu, tampoco lo harán sus rodillas. Si alguien comienza a darle paz a su espíritu gracias al arrepentimiento, entonces ha comenzado a curar sus principales heridas.
"Vosotros sois testigos de estas cosas" (Lucas 24:48). ¿Testigos de qué? Testigos del martirio del Señor, testigos de su gloriosa resurrección, testigos de la necesidad del arrepentimiento, testigos de la verdad del perdón de los pecados. Al apóstol Pablo, a quien el Señor transformó de perseguidor en apóstol, el Señor le dijo: "Mas levántate y ponte sobre tus pies; porque para esto me he aparecido a ti para predestinarte ministro y testigo de las cosas que has visto" (Hechos 26:16). En su primera homilía al pueblo tras el descenso del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dijo: "A este Jesús Dios le ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos" (Hechos 2:32). Por su parte, el apóstol Juan dice: "esto que hemos visto y oído es lo que os anunciamos también a vosotros" (1 Juan 1:1-3). Los apóstoles fueron, entonces, testigos directos de la predicación vivificadora de Cristo, de sus milagros y de todos los acontecimientos de su vida en la tierra, en los que se basa nuestra salvación. Fueron oyentes, espectadores y participantes de la Verdad. Fueron los primeros en subir a la barca de la salvación a fin de escapar del diluvio de los pecadores, para poder embarcar a otros y salvarlos. Sus mentes fueron liberadas del orgullo, y sus corazones quedaron limpios de las pasiones. El Señor se lo confirmó: "Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que yo os hablado" (Juan 15:3). De tal modo que no sólo fueron testigos de todo lo aparente, de lo que se podía ver, oír, contemplar y tocar desde el punto de vista de la Palabra de Dios, sino que también fueron testigos de la regeneración y renovación interior del hombre por medio del arrepentimiento y de la purificación de los pecados. El Evangelio no sólo estuvo delante de sus ojos y oídos, sino también dentro de ellos, en sus corazones y en sus mentes. Toda una revolución del corazón y de la mente se produjo en ellos durante esos tres años de aprendizaje con Cristo. Esa revolución consistió en la dolorosa muerte del hombre viejo que había en ellos y en el nacimiento aún más doloroso del hombre nuevo. Cuántos sufrimientos mortales soportaron sus almas hasta que, iluminados y transfigurados, pudieran gritar: "Nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida" (1 Juan 3:14) ¡Cuánto tiempo, cuánto trabajo, cuánta duda, miedo, agonía, error, deliberación y cuestionamiento, hasta que llegaron a ser auténticos y fieles testigos del sufrimiento físico, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, así como de su propio sufrimiento espiritual, muerte y resurrección!
Pero en aquella época los apóstoles no estaban aún del todo maduros espiritualmente. Por eso, el Señor les enseña y los guía como a niños, animándolos cuando se separa de ellos: "No os dejaré huérfanos" (Juan 14:18). Por eso se les apareció vivo después de su Pasión: "dándoles muchas pruebas, siendo visto de ellos por espacio de cuarenta días y hablando de las cosas del reino de Dios" (Hechos 1:3), y finalmente les prometió que recibirían un poder, "cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo" (Hechos 1:8).
Luego los condujo a Betania "y, alzando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado hacia el cielo. Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén con gran gozo" (Lucas 24:50-51). ¡Qué majestuosa y conmovedora fue esta separación de la tierra! Allí, cerca del Monte de los Olivos, no lejos de la colina donde Lázaro muerto había vuelto a esta vida pasajera, el Señor resucitado ascendió a las alturas infinitas de la vida eterna. Ascendió, no a las estrellas, sino por encima de las estrellas; ascendió, no a los ángeles, sino por encima de los ángeles; no a las más altas potencias celestiales, sino por encima de ellas; por encima de las huestes celestiales inmortales; por encima de las moradas celestiales de los ángeles y de los justos; más allá, mucho más allá, incluso para los ojos de los querubines, hasta el mismo trono del Padre celestial, hasta misterioso altar de la Santísima y vivificadora Trinidad. La medida de tal altura no existe en el mundo creado; quizás sólo pueda compararse, en sentido contrario, con esa profundidad en la que el orgullo precipitó a Lucifer, despojado de Dios; con esa profundidad en la que Lucifer quiso precipitar al género humano. El Señor Jesús nos ha salvado de esa caída infinita y en lugar de ese profundo abismo, nos ha elevado a las alturas divinas del Cielo. Nos ha elevado a nosotros, así lo afirmamos por dos razones: la primera, porque él mismo se elevó con su cuerpo humano, como el nuestro; y la segunda, porque se elevó no para Él mismo sino para nosotros, para abrirnos el camino de la paz con Dios.
Al ascender con su cuerpo resucitado, un cuerpo al que los hombres habían dado muerte y entregado a la tierra, nos bendijo con esas manos a las que los hombres habían herido con clavos. ¡Ah, Señor bendito, qué grande es tu misericordia! Fue con una bendición que comenzó la historia de tu venida al mundo, y con una bendición concluye. Al anunciar tu venida al mundo, el Arcángel Gabriel saludó a la Santísima Madre de Dios diciendo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres" (Lucas 1:28; 1:42). Y ahora, en el momento de separarte de los que te recibieron, extiendes tus manos purísimas y nos llenas de bendiciones. ¡Ah, el más bendito de los hombres, fuente benéfica de toda bendición, bendícenos también a nosotros, como bendijiste a tus apóstoles!
"Y como ellos fijaron sus miradas en el cielo, mientras Él se alejaba, he aquí que dos varones, vestidos de blanco, se les habían puesto al lado, a los cuales les dijeron: Varones de Galilea, ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? Este Jesús que de en medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo" (Hechos 1:10-11). Esos dos hombres vestidos de blanco eran ángeles de Dios. Ejércitos invisibles de ángeles acompañaron a su Maestro de la tierra al cielo, como lo habían hecho del cielo a la tierra en su concepción en Nazaret y en su nacimiento en Belén. En el momento de la Ascensión del Señor, dos de ellos se hicieron visibles a los hombres, según el propósito de Dios, para darles un mensaje a los discípulos. Ese mensaje era indispensable para quienes podían sentirse abandonados y aislados tras la partida del Salvador. Este Jesús que de en medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Tal es el mensaje de Cristo por medio de esos dos ángeles. ¿Se dan ustedes cuenta de la inmensidad del amor del Señor por los hombres? Incluso en el momento de su ascensión al cielo, al trono de gloria del Dios Trino, no piensa en sí mismo, ni en su gloria después de su humillación, ni en su descanso después de todo su trabajo en la tierra, sino que piensa en los suyos que se quedan en esta tierra. A pesar de que Él mismo los ha aconsejado y fortalecido lo bastante, les envía sin embargo a sus ángeles, aunque les había dicho personalmente: "No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros" (Juan 14:18). Hace algo más de lo que les había prometido: les muestra a los ángeles celestiales como sus mensajeros y servidores, para convencerlos de su poder y reiterar, por boca de los ángeles, la promesa de que volvería a ellos. Lo hace todo, todo, con el único fin de liberarlos del miedo y la tristeza, y enriquecerlos con valor y alegría.
"Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén con gran gozo" (Lucas 24:52). Lo adoraron postrándose, en alma y cuerpo, ante el Señor Todopoderoso en señal de respeto y obediencia. Esa postración significaba: ¡Que se haga tu voluntad, Señor Todopoderoso! Y del Monte de los Olivos regresaron a Jerusalén, como se les había ordenado. Pero no volvieron con tristeza, sino con gran gozo. Se hubieran sentido tristes si el Señor se hubiera separado de ellos de otra manera. Pero ahora su separación había sido, para ellos, una nueva y majestuosa revelación. No había desaparecido de forma anónima, sino que había ascendido al cielo con gloria y poder. Así, sus palabras proféticas sobre este suceso se habían cumplido claramente, al igual que sus palabras sobre su pasión y resurrección se habían cumplido antes. Así la inteligencia de los discípulos se abrió para poder entender lo que Él les había dicho: "Nadie ha subido al cielo, sino Aquél que descendió del cielo, el Hijo del hombre" (Juan 3:13), como lo que, en forma de pregunta, les había dicho a sus discípulos (cuando se escandalizaron por sus palabras sobre el pan bajado del cielo): "¿Y si viereis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?" (Juan 6:62); o también: "Salí del Padre y vine al mundo; otra vez dejo el mundo y retorno al Padre" (Juan 16:28). Las tinieblas de la ignorancia introducen el miedo y la indecisión en el alma humana, mientras que la luz del conocimiento de la verdad infunde alegría y crea fuerza y confianza en sí mismo. Los discípulos se encontraban con miedo e indecisión cuando el Señor les habló de su muerte y resurrección. Pero cuando lo vieron resucitado y vivo, se llenaron de alegría: "Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado; y los discípulos se llenaron de gozo, viendo al Señor" (Juan 20:20). El miedo fue destruido, la duda desapareció, la indecisión se desvaneció, y en lugar de todo eso hubo certeza, una hermosa y soleada certeza de la que brotaron la fuerza y la alegría. Ahora sabían con certeza que su Señor y Maestro había bajado del cielo, pues al cielo había ascendido; que había sido enviado por el Padre, pues al Padre había retornado; y que era todopoderoso en el cielo como lo había sido en la tierra, pues los ángeles lo acompañaban y cumplían su voluntad. Con este conocimiento infalible se unía la fe infalible de que Él vendría de nuevo, y que lo haría en gloria y en poder, como se los había dicho varias veces, y como los ángeles lo habían repetido. Ahora no les quedaba más que seguir con fervor sus mandamientos. Les había ordenado que permanecieran en Jerusalén "hasta que desde lo alto seáis investidos de fuerza" (Lucas 24:49). Con gran gozo, plenamente justificado, y con una fe igual de grande en que ese poder de lo alto descendería sobre ellos, regresaron a Jerusalén.
"Y estaban constantemente en el Templo alabando y bendiciendo a Dios" (Lucas 24:53). Otro pasaje de la Escritura menciona que todos, con un solo corazón, perseveraban en la oración (Hechos 1:14). Después de todo lo que habían visto y aprendido, ya no podían separar sus mentes y sus corazones del Señor, que había ascendido ante sus ojos, pero que permanecía en sus almas aún más arraigado. Permanecía en sus almas en fuerza y en gloria, y ellos, llenos de júbilo, alababan y bendecían a Dios. Así, Él había regresado con ellos más rápidamente de lo que esperaban. No había vuelto para ser visto por los ojos; había vuelto echando raíces en sus almas. No era Él solo que estaba arraigado en sus almas, el Padre estaba con Él. Porque el Señor les había dicho "si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada" (Juan 14:23). Todavía faltaba que el Espíritu Santo descendiera y se implantara en ellos para que fueran hombres completos, en los que quedaría restaurada la imagen y semejanza del Dios Trino (Génesis 1:26). Esto es lo que tenían que esperar en Jerusalén. Lo esperaron y lo recibieron. Diez días después, el Espíritu Santo, el poder de lo alto, descendió sobre esa primera iglesia de Cristo, para no separarse nunca más de la iglesia de Cristo hasta hoy y hasta el final de los tiempos.
También nosotros, alabemos y bendigamos al Señor cuya Ascensión nos ha abierto la inteligencia para poder ver el camino y el propósito de nuestras vidas. Alabemos y bendigamos al Padre que responde con su amor a nuestro amor por el Hijo, y viene a hacer morada con el Hijo en cada uno de los que guardan y confiesan los mandamientos del Señor. Tengamos constantemente presentes en la mente al Padre y al Hijo, alabándolos y bendiciéndolos —como los apóstoles lo hacían en algún lugar de la ciudad de Jerusalén— con la esperanza de que descienda también sobre nosotros el poder de lo alto, el Espíritu consolador que desciende sobre cada uno de nosotros en el momento de nuestro bautismo, pero que se aleja de nosotros a causa de nuestros pecados. Para que el hombre celestial original sea restaurado por entero también en nosotros. Para que también nosotros, como los apóstoles, lleguemos a ser dignos de ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo glorioso y exaltado en su ascensión a los cielos, a quien sea la gloria y la alabanza, con el Padre y el Espíritu Santo, Trinidad única e indivisible, ahora y siempre, desde todos los tiempos y por toda la eternidad. Amén.
Traducción del francés por Miguel Ángel Frontán
Homélies sur les évangiles des dimanches et jours de fêtes.
L'Âge d'Homme, Lausanne, 2016.













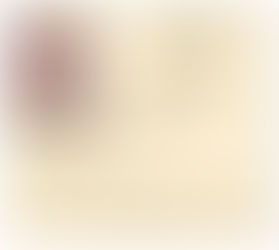



Comentarios