Homilía de Pascua de San Nikolaj Velimirovich
- Iglesia Ortodoxa Serbia en Sur y Centro América
- 3 may 2021
- 13 Min. de lectura
Hoy la Iglesia Ortodoxa Serbia celebra además del Lunes Radiante, segundo día de Pascua, también la memoria de San Nikolaj Velimirovich. Este gran Santo de la Iglesia Ortodoxa Universal fue llamado el Crisóstomo Serbio por la belleza, profundidad y cantidad de sus escritos y enseñanzas. Compartimos su Homilía en el Domingo de Pascua - la Resurrección del Señor
HOMILÍA PARA LA PASCUA DE NUESTRO SEÑOR, DIOS Y SALVADOR JESUCRISTO
Los que tienen frío se reúnen en torno al fuego; los hambrientos se reúnen en torno a la mesa del comedor; los que han sufrido demasiado tiempo en las tinieblas se alegran de la salida del sol; los que han quedado exhaustos por una lucha demasiado dura se alegran por una victoria sorprendente. Señor resucitado, con tu resurrección te has convertido en todo para todos. Fastuosísimo Rey, con uno de tus dones has llenado todas las manos vacías extendidas hacia el cielo. El cielo se alegra por eso y la tierra se alegra. El cielo se alegra como se alegra una madre cuando alimenta a sus hijos hambrientos; la tierra se alegra como se alegran los niños cuando reciben el alimento de manos de su madre.
La victoria de Cristo es la única victoria con la que pueden regocijarse todos los seres humanos, desde el primero que fue creado hasta el último. Todas las demás victorias terrenales han dividido y dividen a los hombres. Cuando un rey terrenal obtiene una victoria sobre otro rey, uno se alegra y el otro se entristece. Cuando un hombre triunfa sobre su vecino, entonces se oyen cantos bajo el techo de uno y llantos bajo el techo del otro. Pero no hay alegría victoriosa en la tierra que no esté envenenada por la maldad; un vencedor común se regocija tanto con su propia risa como con las lágrimas de su desdichado adversario. Ni él mismo se da cuenta de cómo la maldad reduce su alegría a la mitad.
Cuando Tamerlán triunfó sobre el sultán Bayaceto, primero lo encerró en una jaula de hierro, ante la cual celebró festines y festejos. Toda su felicidad consistía en su alegría maligna; su maldad alimentaba sus festejos. Hermanos, ¡qué breve alegría es la alegría maligna! ¡Y qué alimento envenenado es la maldad en los festejos! Cuando el rey Esteban de Décani derrotó a un rey búlgaro, no quiso entrar en territorio búlgaro ni esclavizar a ese pueblo, sino que abandonó el campo de batalla para ir a una ermita a ayunar e implorar a Dios. Ese vencedor fue más generoso que el anterior. Pero también esa victoria, como todas las victorias humanas, conlleva un duro castigo para los vencidos. Incluso la victoria humana más generosa es como un sol con una mitad que derrama rayos luminosos mientras la otra mitad derrama rayos oscuros.
Sólo la victoria de Cristo es como un sol que derrama rayos luminosos sobre todos los que permanecen debajo de él. Sólo la victoria de Cristo llena todos los corazones humanos de una alegría indivisible. Es la única que es una victoria sin alegría maligna y sin maldad.
¿Una victoria misteriosa, me dirán ustedes? Sí, pero al mismo tiempo anunciada a todo el género humano, tanto a los vivos como a los muertos.
¿Una victoria magnánima, me dirán ustedes? Sí, pero mucho más que eso. ¿No es generosa una madre cuando no sólo ha defendido a sus hijos una o dos veces contra las serpientes, sino que, además, para proteger definitivamente a sus hijos, ha ido valientemente al nido de víboras para quemarlo?
¿Una victoria sanadora, me dicen? Sí, sanadora y salvífica por siempre y para siempre. Esta victoria libre de maldad salva a los hombres de todos los males y los hace inmortales, inmortales y sin pecado. Porque la inmortalidad no acompañada de la ausencia de pecado significaría la continuación de una época de maldad, la prolongación de una era de alegría maligna y de maldad. Pero la inmortalidad, acompañada de la ausencia de pecado, trae consigo una alegría sin turbación y hace a los hombres hermanos de los ángeles más brillantes de Dios.
¿Quién no se regocijaría con la victoria de Cristo el Señor? Él no venció para sí mismo, sino para nosotros. No es a Él a quien su victoria hizo más grande, más vivo y más rico, sino a nosotros. Su victoria no es un acto de egoísmo sino de amor; no nos saca nada, nos lo da todo. Los vencedores terrenales se adjudican la victoria, Cristo es el único que nos entrega su victoria. Ningún vencedor terrenal, rey o general, desea que le quiten la victoria para dársela a otro; sólo Cristo resucitado ofrece su victoria con ambas manos a cada uno de nosotros; no se enoja, sino que se alegra de que con su victoria nos convirtamos en vencedores, es decir, en más grandes, más vivos y más ricos de lo que somos.
Las victorias terrenales son más bellas cuando se miran de lejos, más feas y horribles cuando se examinan de cerca, mientras que en el caso de la victoria de Cristo es difícil decir cuándo es más bella: cuando se la mira de lejos o cuando se la mira de cerca. Cuando miramos esta victoria desde lejos, nos maravillamos de su esplendor, su belleza, su pureza y su carácter salvífico. Cuando la miramos de cerca, nos maravillamos de la multitud de esclavos liberados gracias a ella. Este día, más que ningún otro del año, está dedicado a la celebración de la fiesta de esta victoria de Cristo; conviene, por lo tanto, mirar de cerca esta victoria, tanto para conocerla mejor como para experimentar más alegría.
Acerquémonos, pues, a nuestro Señor resucitado y vencedor, y preguntémonos, en primer lugar, a quién venció con su resurrección, y, en segundo lugar, a quién liberó con su victoria.
1. Con su resurrección, el Señor venció a los dos adversarios más feroces de la vida y la dignidad humanas: la muerte y el pecado. Esos dos adversarios de la humanidad nacieron cuando el primer hombre se convirtió en un extraño para Dios al pisotear el mandamiento de la obediencia a su Creador. En el paraíso, el hombre no conocía ni la muerte ni el pecado, ni el miedo ni la vergüenza. Unido al Dios vivo, el hombre no podía conocer la muerte y, viviendo en perfecta obediencia para con Dios, no podía conocer el pecado. Allí donde no se conoce la muerte, tampoco se conoce el temor; y donde no se conoce el pecado, tampoco se conoce la vergüenza del pecado. Pero tan pronto como el hombre abandonó la obediencia salvífica de Dios, el miedo y la vergüenza entraron en él; se sintió infinitamente lejos de Dios y sintió la guadaña de la muerte pendiendo sobre él. Por eso, cuando Dios dijo a Adán: ¿Dónde estás?, el hombre respondió: Oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí (Génesis 3:9-10). Hasta ese momento, la voz de Dios había fortalecido, regocijado y vivificado a Adán, pero después de cometer el pecado, esa misma voz de Dios sólo lo debilitaba, lo espantaba y lo paralizaba. Hasta ese momento, Adán se había visto revestido con el hábito angélico de la inmortalidad, pero luego se vio desvestido, despojado, humillado y reducido al nivel de un enano. Hermanos, así es como aparece en toda su fealdad el menor pecado de desobediencia hacia Dios. Espantado por Dios, Adán se escondió en los árboles del jardín. Fue como cuando una gata muy mansa se vuelve salvaje y se escapa a las montañas y empieza a esconderse de su amo, ¡del que le da de comer! Fue entre las criaturas inconscientes, sobre las que Adán había reinado hasta entonces como soberano, donde comenzó a buscar la protección de su Protector. Con la velocidad del rayo, un pecado llevó a otro, luego a un tercero, luego a un centésimo, luego a un milésimo, hasta que el hombre finalmente se convirtió en una criatura animal, terrenal en cuerpo y alma. El camino del pecado de Adán conducía hacia la tierra y a la tierra.
De ahí las palabras de Dios: Pues polvo eres y al polvo volverás (Génesis 3:19), que no sólo ilustran el juicio de Dios, sino que también reflejan un proceso, ya iniciado y que progresa rápidamente, de vegetalización y descomposición del hombre.
La descendencia de Adán, generación tras generación, continuó ese proceso de descomposición, pecando vergonzosamente y muriendo en el miedo y el terror. Los hombres se escondían de Dios en los árboles, las piedras, el oro, el polvo; y cuanto más se escondían, más se alejaban del verdadero Dios y se olvidaban del verdadero Dios. La naturaleza, que había estado bajo los pies del hombre, se fue poco a poco elevando por encima de su cabeza, llegando a cubrir por completo el rostro de Dios y ocupando su lugar. Y el hombre empezó a idolatrar la naturaleza, es decir, a escucharla, a comportarse de acuerdo con ella, a rezarle y a llevarle ofrendas. Pero la naturaleza idolatrada no podía salvarse a sí misma, ni salvar al hombre de la muerte y la decadencia. El terrible camino que tomó la humanidad fue el camino del pecado; y ese camino maléfico sólo conducía infaliblemente a una ciudad sórdida: la ciudad de los muertos. Los gobernantes humanos reinaban sobre los hombres, y el pecado y la muerte reinaban sobre los hombres y los gobernantes. Cuanto más se avanzaba, más aumentaba el peso del pecado, como una bola de nieve que cae en picado de la montaña. La especie humana se encontraba en la mayor desesperación cuando el Héroe celestial apareció para salvarla.
Ese héroe fue el Señor Jesús. Eternamente sin pecado y eternamente inmortal, comenzó a caminar por el cementerio lleno de podredumbre de la humanidad esparciendo por doquier las flores de la inmortalidad. Ante su aliento, el hedor del pecado huyó, y con su palabra los muertos revivieron. Por amor al hombre tomó sobre sí la montaña de los pecados de los hombres, y fue también por amistad hacia los hombres que revistió el cuerpo mortal de los hombres. Pero el pecado de los hombres era tan pesado y terrible que bajo esa carga el mismo Hijo de Dios cayó en la tumba. ¡Que sea mil veces bendita esa tumba, de la que comenzó a fluir el río de la vida inmortal para la humanidad! Al hundirse en esa tumba, el Héroe descendió a los infiernos, donde demolió el trono de Satanás y destruyó el foco de todas las intrigas malignas contra la humanidad; desde esa tumba el Héroe ascendió a los más altos cielos, recorriendo un nuevo camino, el que conduce a la ciudad de los vivos. Con su poder derribó el infierno, con su poder glorificó su cuerpo y se levantó de la tumba, con su propio poder, que es inseparable del poder del Padre y del Espíritu Santo. Humilde como un cordero, el Señor carente maldad se encaminó al martirio y la muerte; y con la fuerza divina soportó el sufrimiento y triunfó sobre la muerte. Su resurrección es un acontecimiento real, pero también es una profecía y una imagen de nuestra resurrección, ya que un día en un abrir y cerrar de ojos [...] sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados (1 Corintios 15:52).
Algunos se preguntarán: ¿Si el Señor resucitado ha triunfado sobre la muerte cómo es que, la gente sigue muriendo? Todo aquel que entra en esta vida desde el vientre materno sale de ella a través de la muerte y de la tumba. Tal es la regla. Pero para nosotros, que morimos en Cristo, la muerte ya no es un abismo oscuro, sino el nacimiento a una nueva vida y el regreso al país natal. La tumba ya no evoca las tinieblas eternas, sino una puerta donde nos esperan los santos ángeles de Dios. Para todos aquellos que están llenos de amor por el adorable Señor amigo de los hombres, la tumba es sólo el último obstáculo antes de hallarnos en su presencia, y ese obstáculo es tan ligero como una tela de araña. Por eso el glorioso apóstol Pablo exclama: Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia (Filipenses 1:21). ¿Cómo podría el Señor no haber vencido a la muerte, si la muerte ya no existe después de Él? La tumba ya no es un abismo profundo, porque Él la ha llenado de Sí mismo; la tumba ya no está hecha de tinieblas, porque Él la ha iluminado; la tumba ya no es espanto y terror, porque ya no simboliza el final de la vida, sino el principio; la tumba ya no es nuestra morada eterna, sino sólo la puerta de esa morada. La diferencia entre la muerte antes de la resurrección de Cristo y después de su resurrección es la que existe entre un incendio espantoso y la llama de una vela. La victoria de Cristo es tan fundamental que la muerte ha sido devorada por su victoria (1 Corintios 15:54).
Otros se preguntarán: "¿Cómo es posible, si Cristo resucitado ha vencido el pecado, que los hombres sigan pecando? La verdad es que el Señor venció el pecado. Lo conquistó con su concepción y nacimiento sin pecado; luego lo venció con su vida pura y sin pecado en la tierra; luego lo venció con su martirio de justo en la Cruz; finalmente coronó todas esas victorias con su gloriosísima resurrección. El Señor se convirtió en el remedio, el remedio seguro e infalible contra el pecado. El que está infectado por el pecado sólo puede curarse con Cristo. El que no quiere pecar, sólo puede lograr tal deseo con la ayuda de Cristo. Cuando los hombres encontraron una cura para la viruela, dijeron: "¡Hemos vencido esa enfermedad! También se expresaron así, después de haber descubierto la cura para el dolor de garganta, el dolor de muelas, la gota y otras enfermedades. ¡Hemos vencidos esas enfermedades! ¡Hemos vencido esas enfermedades! Descubrir un medicamento para una determinada enfermedad significa vencerla. Cristo es, sin comparación, el mayor Médico de la historia de la humanidad, pues le trajo a los hombres el remedio para la enfermedad de las enfermedades, es decir, el pecado, del que proceden todas las demás enfermedades y sufrimientos humanos, tanto espirituales como físicos. Ese remedio es Él mismo, el Señor resucitado y vivo. Él es el único remedio seguro para el pecado. Si los hombres siguen pecando en nuestros días y hundiéndose en el pecado, eso no significa que Cristo no haya vencido el pecado; sólo significa que los hombres no recurren al único remedio que existe para su enfermedad mortal, ya sea porque no conocen suficientemente a Cristo como remedio, o bien, si lo conocen, porque no recurren a Él por tal o cual razón. Pero la historia atestigua, con miles y miles de ejemplos, que quienes aplicaron este remedio a sus almas y lo incorporaron a sus cuerpos fueron sanados. Conociendo la debilidad de nuestra personalidad, el Señor Cristo ordenó a los fieles que lo tomaran como alimento y bebida bajo la forma visible de pan y de vino. El Amigo de los hombres lo hizo así por su infinito amor por los hombres, con el único fin de facilitarles el acceso al remedio vivificador contra el pecado y la podredumbre del pecado. El que de Mí come la carne y de Mí bebe la sangre, en Mí permanece y Yo en él. De la misma manera que Yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre, así el que me come, vivirá también por Mí (Juan 6:56-57). Los que cometen pecados se alimentan del pecado y en ellos la vida desaparece gradualmente a causa del pecado. En cambio, los que se alimentan del Señor vivo se alimentan precisamente de la vida; en ellos la vida se incrementa, mientras que la muerte se reduce. Y cuanto más se incrementa la vida, más repulsivo aparece el pecado. El placer insípido y angustioso del pecado es sustituido en ellos por el sabor vivificante y alegre de Cristo Vencedor.
¡Felices quienes han tenido acceso a este misterio y lo han probado en esta vida! Pueden ser llamados hijos de la luz e hijos benditos. Cuando dejen esta vida, saldrán de ella como de un hospital, pero en ellos ya no habrá enfermedad.
2. Preguntémonos ahora: ¿a quién ha liberado el Señor resucitado con su victoria sobre el pecado y la muerte? ¿Se trata únicamente de un pueblo? ¿O de una raza? ¿O de una única clase? ¿O de una única posición social? No, en absoluto. Tal liberación es característica de las victorias malvadas y malignas de los vencedores terrenales. Al Señor no se lo llama amigo de los judíos, ni amigo de los griegos, ni amigo de los pobres, ni amigo de los aristócratas, se lo llama amigo de los hombres. Su victoria, por lo tanto, la destinó al hombre, independientemente de las diferencias que los hombres establecen entre ellos. El Señor ganó su victoria para el bien y el provecho de todos los hombres creados, y la ofreció a todos. A los que reciben y abrazan esa victoria, Él les ha prometido la vida eterna y la participación en la herencia dentro del Reino celestial. A nadie impone su victoria, aunque haya sido muy "costosa", sino que deja que los hombres la adopten o no. Así como el hombre hizo una elección libre en el jardín del Edén para recibir la ruina, la muerte y el pecado de manos de Satanás, ahora tiene una elección libre para recibir la vida y la salvación de manos del Dios Vencedor. La victoria de Cristo es un bálsamo, un bálsamo vivificante para todos los hombres, pues todos han sido infectados por el pecado y la muerte.
Este bálsamo hace que los enfermos estén sanos y a los sanos los vuelve aún más sanos.
Este bálsamo revive a los muertos y regenera la vida de los vivos.
Este bálsamo vuelve más sensato al hombre, lo purifica, lo diviniza, centuplica sus fuerzas, y eleva su dignidad muy por encima de toda la naturaleza creada, a la altura y belleza de los ángeles y arcángeles de Dios.
¡Bálsamo maravilloso y vivificante! ¿Qué mano no te daría la bienvenida? ¿Qué garganta no te cantaría? ¿Qué pluma no describiría tu carácter milagroso? ¿Qué calculadora no contaría tus curaciones de enfermos y tus resurrecciones de muertos realizadas hasta el día de hoy? ¿Qué lágrimas no te bendecirían?
Hermanos, vengan todos ustedes, los que temen la muerte. Acérquense a Cristo resucitado que resucita, y Él los liberará de la muerte y del miedo mortal.
Vengan, también, todos ustedes que viven en la vergüenza de sus pecados públicos y secretos, acérquense a la fuente de agua viva que limpia y purifica, y que puede hacer más blanco que la nieve el vaso más negro.
Vengan todos ustedes que buscan la salud, la fuerza, la belleza y la alegría. Aquí está Cristo resucitado que es la fuente más abundante de todo eso. A todos los espera con todo su corazón, deseando que no haya nadie que no responda.
Adórenlo con todo el cuerpo y toda el alma. Únanse a Él con su mente y sus pensamientos. Abrácenlo con todo el corazón. No se inclinen ante el que aprisiona, sino ante el que libera; no se unan al que lleva a la ruina, sino al que salva; no abracen a un extraño, sino a su pariente más cercano y a su amigo más íntimo.
El Señor resucitado es el milagro de los milagros, pero precisamente como milagro de los milagros corresponde a la verdadera naturaleza de ustedes, la verdadera naturaleza humana, la naturaleza de Adán en el paraíso. La verdadera naturaleza del hombre no es ser esclavo de la naturaleza inconsciente que lo rodea, sino reinar sobre ella de manera fuerte, fortísima. Así como la naturaleza del hombre no está en la nada, la enfermedad, la mortalidad y el estado de pecado, sino en la gloria y la salud, la inmortalidad y la ausencia de pecado.
El Señor resucitado ha quitado el velo que ocultaba al verdadero Dios y al verdadero hombre; por sí mismo nos ha mostrado la grandeza y la belleza de ambos. Nadie puede conocer al verdadero Dios si no es a través del Señor Jesús, así como nadie puede conocer al verdadero hombre si no es únicamente a través de Él.
¡Cristo ha resucitado, hermanos!
Con su resurrección, Cristo ha vencido el pecado y la muerte, ha destruido el reino tenebroso de Satanás, ha liberado a la raza humana esclavizada y ha roto el sello de los mayores misterios de Dios y del hombre. ¡Gloria y alabanza a Él con el Padre y el Espíritu Santo, única e indivisible Trinidad, ahora y siempre, desde todos los tiempos y por toda la eternidad! Amén.
Traducido del francés por Miguel Ángel Frontán.
Homélies sur les évangiles des dimanches et jours de fêtes.
L'âge d'Homme, Lausanne, 2016.















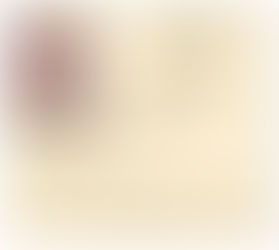



Comentarios